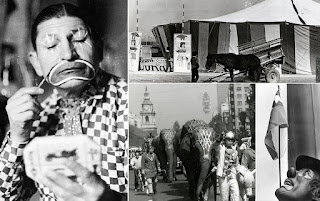Antecedentes
En el mes del circo, septiembre, nos dedicaremos a revisar
historias y testimonios de esta actividad escénica en el territorio. En el año 2016 se aprueba un proyecto de ley
en el congreso, que establece el primer sábado de septiembre como el Día
Nacional del Circo. Los documentos que presento a continuación han sido
extraídos de la página de la Dibam: Memoria Chilena.
En occidente, la tradición circense perduró bajo diferentes
formas a lo largo de los siglos, pero no fue sino hasta 1768 en que Phillip
Astley, un sargento mayor de la caballería inglesa, inventó el "circo
moderno". Este equitador decidió incorporar a las espectaculares y
elegantes exhibiciones ecuestres, los números de los tradicionales
"saltimbanquis": acróbatas, payasos y maromeros que solían
presentarse en plazas y casonas medievales. Esta forma de entretención se
esparció rápidamente por el mundo.
Los antecedentes más tempranos del circo en Chile se
remontan al período colonial, cuando conjuntos de artistas
"volatineros" y "maromeros" se presentaban en las calles,
plazas y solares de las grandes casonas, entreteniendo a la sociedad criolla.
En 1801 don Joaquín Oláez y Gacitúa, un connotado artista volatinero, acróbata,
payaso y titiritero proveniente de Argentina, decidió dotar a la ciudad de
Santiago con su primer teatro, el "Coliseo", que serviría para la
presentación tanto de obras dramáticas como para las populares exhibiciones de
volatines. Con la construcción de este primer teatro, los artistas volatineros
se organizaron y durante las primeras décadas del siglo XIX surgieron las
denominadas "Casas de Volatín". Similares a las chinganas, las Casas
de Volatín albergaron las primeras expresiones de actividad circense en el país.


En 1827 se estableció por primera vez en Chile un circo
internacional. El circo inglés de Nathaniel Bogardus permaneció meses frente a
la Plaza Victoria de Valparaíso, lo que provocó que la calle fuese llamada
"Calle del Circo" (en 1977 pasó a llamarse calle Edwards). Este circo
trajo consigo un extraordinario espectáculo ecuestre, grandes números
acrobáticos y divertidos payasos que no tardaron en causar un profundo impacto
en la incipiente actividad circense nacional, la cual incorporó a sus espectáculos
las novedades traídas por los extranjeros.

El circo de Bogardus volvió en
1841, esta vez con un elefante y una gran troupe de monos acróbatas en su
elenco. Durante todo el siglo XIX, Chile recibió la visita de varios circos
extranjeros que traían diversos animales y renombrados artistas que
contribuyeron a que el circo nacional se profesionalizara y desarrollara bajo
los modelos internacionales. Ya en 1869, el circo chileno del empresario Julio
Quiroz se presentaba en Santiago con importantes artistas, cómodas butacas y
las últimas innovaciones en términos de iluminación. En 1875, el circo Bravo
deslumbró al público porteño y en 1889, el Gran Circo de Fieras Quiroz incluso
contaba con un sofisticado sistema de iluminación, cuando Santiago era apenas débilmente
iluminado por faroles de gas (1)
(1) La
tenencia de animales en los circos es una práctica cruel y despiadada. Animales
que nacieron para ser libres son puestos en cautiverio, sometidos a la
dominación y domesticación bajo las premisas de premios y castigos. El estrés
de los viajes, el encierro, la alimentación y la presencia de humanxs y otras
animalidades son actos de maltrato animal. Afortunadamente cada vez más circos han tomado conciencia, devolviendo a
lxs animales a centros de rehabilitación y santuarios. Un caso emblemático es
la demanda interpuesta por Fundación Edra a los Hermanos Maluenda (Tachuela)
por mantener animales en cautiverio bajo el maltrato, enfermedad y
malnutrición. Sólo algunos de los animales que pudieron ser rescatados lograron
sobrevivir.
Panorama del Circo en Chile
La llegada de la primavera es
anunciada en septiembre, cuando tradicionalmente se levanta a lo largo y ancho
de nuestro territorio, un sinnúmero de carpas multicolores pertenecientes a los
circos. Terminada la temporada de septiembre, los circos parten de gira al
norte y sur de Chile, llevando entretención hasta los confines más apartados
del país.

Antiguamente, la alegría
comenzaba con el desfile de los artistas circenses por el pueblo o ciudad.
Luego, en la carpa se daba inicio a la función, la mayoría de las veces
dirigida por el maestro de ceremonia, quien presentaba a viva voz los
diferentes números con sus respectivos artistas: payasos, contorsionistas,
equilibristas, trapecistas, acróbatas, malabaristas, magos, domadores, músicos
y animales amaestrados. El espectáculo era amenizado por la banda de circo, más
conocida como "murga", que con sus marchas y fanfarrias otorgaban
ritmo, suspenso y dinamismo a toda la función. Todo un mundo dispuesto para
cumplir un propósito esencial; entretener a los niños y cautivar a los adultos.
La historia del circo en Chile se
inicia aproximadamente en 1885, cuando la familia de los hermanos Pacheco llegó
a Valparaíso desde el extranjero e inauguró el primer circo chileno. Sin
embargo, sus antecedentes se remontan a comienzos del siglo XIX y a mediados de
éste se presentaron en nuestro país funciones extraordinarias de equitación,
números ecuestres con caballos amaestrados. También eran bastante frecuentes
los espectáculos de maravillas gimnásticas.
A comienzos del siglo XX fue el
apogeo del circo chileno, el cual tempranamente se definió con características
propias. Recogió e incorporó lo mejor de los circos extranjeros a los rasgos
del pueblo chileno, conformándose como un espectáculo de dos partes: una
primera con los clásicos números circenses, y una segunda consistente en una
pantomima, en un espectáculo de música popular o de folclor.

La actividad circense era
compleja y difícil. Los primeros circos chilenos eran pequeños, con carpas
reducidas y pocos integrantes, de modo que los artistas debían turnarse para
trabajar en las pistas, la boletería o tras bambalinas en la producción del
evento. Con el tiempo, el negocio del circo en nuestro país ha evolucionado de
pequeñas empresas circenses, donde el payaso o tony era una de las figuras
principales y eje de las presentaciones, hacia grandes circos de costosos
artistas con números especializados y de prestigio internacional. Estos circos
manejaban mayores presupuestos, tenían mejores carpas y se ubicaban en lugares
estratégicos o locales cuyas instalaciones contemplaban mayores comodidades. El
primer circo nacional que se constituyó como una gran empresa fue el Circo Las
Águilas Humanas.

El desempleo era bastante común
para los artistas de circo. Esta situación sumada a la inestabilidad de viajar
constantemente por el itinerario del circo, las inclemencias del tiempo y la
consecuente falta de público en invierno, eran algunos de los problemas que
transformaban a esta actividad en una labor compleja y difícil. Debido a la
delicada situación laboral del gremio, el 25 de julio de 1935 Luis Santibáñez,
conocido como el Tony Fosforito, junto a Alberto Flores y Manuel Sánchez,
formaron el Sindicato Circense de Chile como órgano oficial donde canalizar los
problemas y necesidades de este trabajo. Uno de sus propósitos principales fue
consolidar un espacio para el gremio dentro de las actividades artísticas
nacionales. El Sindicato manifestó siempre el anhelo de cooperación con las
esferas gubernativas y luchó por la promulgación de leyes que les ayudasen a
mejorar las condiciones de vida y trabajo. Después de activas gestiones del
sindicato, alrededor de 1942 se logró inaugurar en el Cementerio General de
Santiago un Mausoleo Circense, único en el mundo, donde podrían sepultar a
quienes pertenecían al gremio.

El Sindicato emitía además una
publicación oficial denominada "Bajo la Carpa", cuyo primer número se
imprimió en 1942. Aunque no circulaba periódicamente, esta publicación
condensaba las aspiraciones del gremio y daba a conocer los sucesos alrededor
de la profesión que acontecían en el país. Al parecer y según el acervo
documental de la Biblioteca Nacional, esta publicación se emitió hasta el año
1951. Otra de las iniciativas del Sindicato, conseguida en 1964 gracias a los
esfuerzos de la presidencia de Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga, fue la
admisión por ley de los artistas de circo en una Caja Previsional, donde
impusieron hasta la creación de las AFP.

El circo chileno se conformó
tempranamente como un "Circo con segunda parte", modalidad que
también existió en Argentina y Uruguay. Luego de una primera parte consistente
en los clásicos números circenses como malabarismo, acrobacias y números de
altura, existía una modalidad que aseguraba una concurrencia grande en sus
funciones. Usualmente, la "segunda parte" consistía de una pantomima,
en que todos los integrantes participaban de una pequeña obra teatral cómica
inspirada en hechos reales, muchas veces de corte histórico. Estas adaptaciones
eran muy populares entre los concurrentes y se presentaban en diferentes circos
de Chile. Algunos ejemplos fueron las de la Guerra de Pacífico o de las hazañas
de Manuel Rodríguez, así como las peripecias del bandolero Joaquín Murieta, las
que causaron gran revuelo en la sociedad santiaguina que muchas veces no
aprobaba el enaltecimiento de personajes como este. También fueron famosas las
pantomimas acuáticas que recreaban el Combate Naval de Iquique, las que
ostentaban gran ingenio para sus presentaciones. A veces las pantomimas se
basaban en hechos de la crónica roja y en muchos casos eran consideradas una
forma de Lira Popular actuadas.
Los números musicales también
eran muy populares. Como espacio de sociabilización popular, el folclor
encontró en el circo una vertiente donde expresarse. Payadores y folcloristas
se presentaban con gran éxito durante la segunda parte, itinerando por todo Chile
con el circo. La familia Parra Sandoval tuvo una larga vida vinculada al circo
y el menor de los hermanos, Oscar el Tony Canarito, permaneció toda su vida en
el circo. Eduardo Parra, el tío Lalo, fue presidente del Sindicato Circense
durante seis años y Violeta Parra se presentaba como cupletista en los circos
nacionales bajo el nombre de Violeta de Mayo. Muchos renombrados folkloristas
hicieron giras por el país bajo las carpas, como los hermanos Campos y la
Guadalupe del Carmen, o los Huasos de Pichidegua, conjunto formado por el
payador Críspulo Gándara.

Al finalizar una temporada,
también era usual que el "fuerte" del circo retara a un duelo de box
al campeón del pueblo, lo que aseguraba un cierre de temporada lleno. Muchos se
unieron al circo por esta vía, como Juan Arroyo, el Tony Ajicito, quien fue
dueño del Circo Frankfort, uno de los más grandes del siglo XX. También pasó
por el circo en sus años de juventud Eduardo Barrios, Premio Nacional de
Literatura de 1946 y director de la Biblioteca Nacional durante la década del
veinte, quien actuó como "fuerte", levantando pesas, participando
como boxeador y ocasionalmente de payaso.

La estructura del circo chileno
ha permanecido casi intacta desde su origen hasta la actualidad. Las empresas
circenses de hoy y de antaño se han conformado generalmente a partir de
familias de artistas que transmiten la profesión de generación en generación.
Los niños que nacen en este ambiente artístico, reciben la herencia de
conocimientos y técnicas de sus padres, y normalmente se integran a las pistas
con sus propios números. De este modo, en los anales del circo chileno se
conservan los nombres de varias familias dedicadas al espectáculo circense: Los
Tachuela, Los Salazar, Los Montes de Oca, Los Caluga, Los Mazzini, los Farfán,
los Ventura y Los hermanos Corales. Incluso este último clan legó el apodo de
"Señor Corales" a todos los maestros de ceremonia de los circos
nacionales
.
Durante la década del noventa
ingresó con fuerza en los círculos circenses nacionales el "Nuevo
Circo", una tendencia nacida en Europa alrededor de los años setenta que
transformó el circo tradicional, introduciendo propuestas teatrales y otras
artes escénicas como la danza y la música. El "Nuevo Circo Chileno",
además tomó una orientación social destinada a rescatar niños y jóvenes en
situación de riesgo, a través de la experiencia circense.
En la actualidad, y a pesar de
los avances y las transformaciones surgidas en el mundo de las comunicaciones y
los espectáculos, el circo chileno ha logrado mantenerse vigente, constituyendo
un importante motivo de convocación para la población. Es por este motivo que
en septiembre del 2007 se aprobó la ley N° 20.216 de protección y fomento de la
actividad circense nacional, que reconoció al circo como una manifestación
tradicional de la cultura chilena.
Cronología
1801: Joaquín Olaez y Gacitúa construye el Coliseo: el primer teatro de
Chile, que albergaría representaciones dramáticas y exhibiciones de maroma y
volatines
1827: Llegada del primer circo internacional a Chile, el Circo Ecuestre
de Nathaniel Bogardus
1869: El Gran Circo de Fieras de Julio Quiroz debuta en Santiago
1885: Los hermanos Pacheco inauguran en Valparaíso el primer circo
chileno.
1892: En el Gran Circo de Julio Quiroz se registra el primer caso de la
muerte de un trapecista: don Domingo Segundo Flores
1902: El circo chileno visita por primera vez Juan Fernández
1935: El 25 de julio se funda el Sindicato Circense de Chile.
1942: Se crea en el Cementerio General el Mausoleo Circense.
1947: Se inaugura en Chile el Circo Las Águilas Humanas, propiedad de
la empresa chilena Cóndor de Enrique Venturino.
1964: Los artistas de circo son admitidos por ley en la Caja Empleados
Públicos (E.E.P.P.)
1969: Muere Gastón Bernardo Maluenda, el Tony Tachuela, padre de Los
Tachuela.
1984: Correos de Chile emite un sello postal en conmemoración de los
100 años del circo en Chile.
1985: Se cumplen 50 años del Sindicato Circense bajo la presidencia de
Joaquín Gastón Maluenda.
1995: Se estrena en Chile la obra de teatro "Las siete vidas del
Tony Caluga".
1999: Se firma entre el Servicio Agrícola y Ganadero y el Sindicato
Circense el protocolo que regula el mantenimiento, las ordenanzas y la
reglamentación para los animales de los circos chilenos.
2002: En Alameda con General Velázquez se inaugura un monolito en
homenaje al Tony Caluga.
2004: El Consejo de la Cultura aprueba el día 2 de septiembre como Día
Nacional del Circo de Chile
2007: Se aprueba y publica en el Diario Oficial la Ley n° 20.216, que
establece normas en beneficio del circo chileno.
2010: El Circo Chileno visita por primera vez Isla de Pascua (Rapa Nui)
El Circo Alondra
El circo Alondra es el circo tradicional chileno más antiguo aún
vigente. Fue creado en 1935, en la comuna de Vilcún, por Pedro Inostroza y su
esposa, juntos empezaron con una pequeña compañía en una vieja carpa, que con
los años se convirtió en el actual circo, el que nunca ha perdido la identidad
familiar. Allí, en los pueblos del sur se iniciaron de niños “Cascarita” y
“Cuchito” , personajes de los hermanos Eduardo y Pedro Inostroza. Desde ese
entonces, el circo subsiste por traspaso generacional y tradición familiar,
donde prima más el deseo de vivir y trabajar juntos que de formar una empresa.
Ese trabajo familiar que se ha extendido a lo largo de las décadas y las
generaciones, hizo que en 2017 Circo Alondra recibiera el Premio a la
Trayectoria “Tony Caluga”, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, reconociéndose su contribución significativa al
circo tradicional chileno. La distinción dio paso a otro proyecto: un
documental.

Fue creado en 1935, en la comuna de Vilcún, por Pedro Inostroza y su esposa, juntos empezaron con una pequeña compañía en una vieja carpa, que con los años se convirtió en el actual circo, el que nunca ha perdido la identidad familiar. Allí, en los pueblos del sur se iniciaron de niños “Cascarita” y “Cuchito” , personajes de los hermanos Eduardo y Pedro Inostroza. Desde ese entonces, el circo subsiste por traspaso generacional y tradición familiar, donde prima más el deseo de vivir y trabajar juntos que de formar una empresa